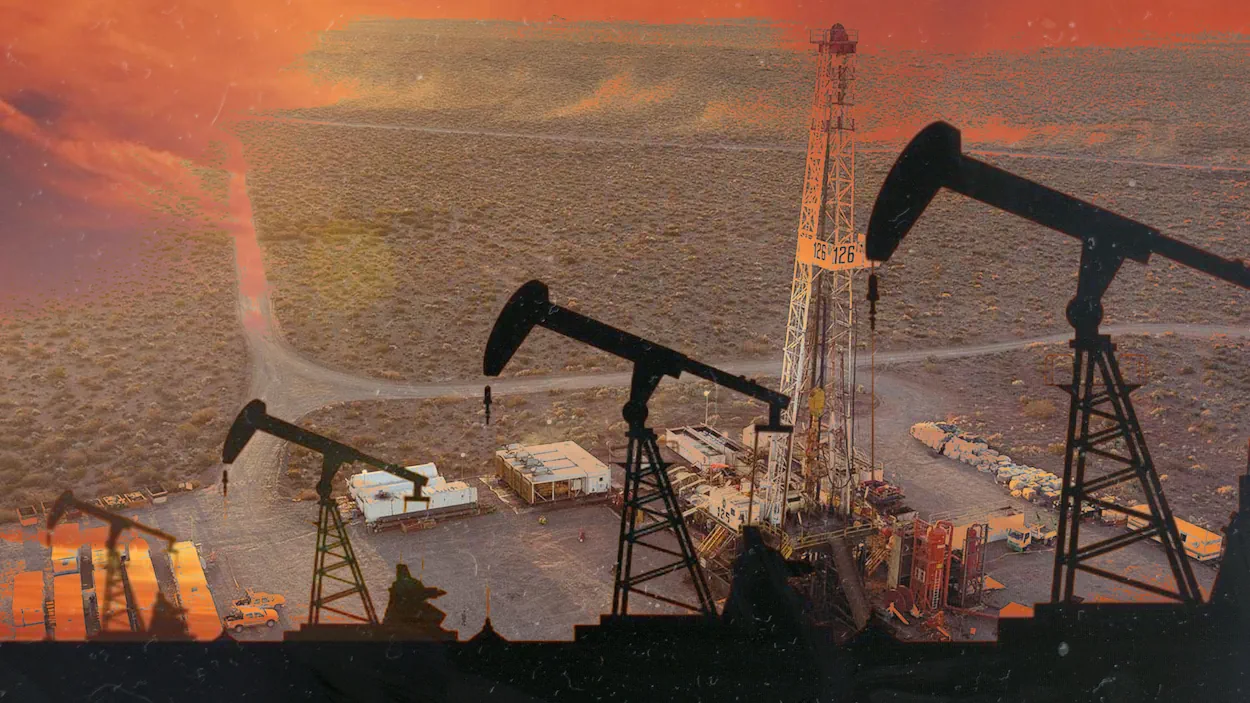Cuando hasta Juan Carlos Hallak y Andrés López, escribiendo en La Nación, titulan que “Vaca Muerta y la minería no alcanzan para un desarrollo sostenido”, vale la pena prestar atención. No estamos hablando de un panfleto setentista, sino de dos economistas mainstream, en el diario de la elite argentina, que, con números en la mano, le pinchan el globo a la fantasía de que exportando cobre, litio y gas de Vaca Muerta vamos a despertarnos un día siendo Australia.
Su punto de partida es simple: sí, hay oportunidades de aumentar exportaciones con hidrocarburos y minería. Y sí, existen países ricos que apoyan buena parte de su comercio exterior en recursos naturales: Australia, Noruega, Nueva Zelanda, Canadá. La clave está en la escala. Ellos muestran cuánto exporta cada país en commodities basados en recursos naturales por habitante. Noruega ronda los US$30.000 per cápita, Australia cerca de US$13.000, Canadá alrededor de US$7300 y Nueva Zelanda unos US$5000. Argentina, en cambio, en 2024 no llega ni a US$1200 por persona: unos US$60.000 millones en exportaciones de recursos naturales divididos por 50 millones de habitantes.
El ejercicio que hacen después es el que suele faltar en la sobremesa petrolera: ¿qué pasa si sumamos todo el boom prometido de Vaca Muerta y la minería? Tomando proyecciones oficiales optimistas hacia 2030, agregan unos US$38.700 millones extra de exportaciones. Aun así, Argentina apenas treparía a unos US$2012 en exportaciones de recursos naturales por habitante. Y si uno estira el Excel hasta 2035, duplicando otra vez esa suma en un escenario casi fantasioso, el número per cápita llega a US$2827, por debajo incluso de Chile, que explota muy bien sus recursos naturales… sin ser un país desarrollado.
La conclusión de Hallak y López es demoledora para el “modelo Vaca Muerta o nada”: estos dólares sirven, ayudan a estabilizar la macro y a estar mejor que hoy, pero no alcanzan para que Argentina se convierta en un país avanzado. Para eso hace falta otra cosa: una estructura productiva y exportadora más compleja y diversificada, con más valor agregado en el agro, en la industria y en los servicios. Ellos mismos señalan que ya existe una “Argentina productiva moderna, diversa y sofisticada” que hay que visibilizar, entender y potenciar con políticas de desarrollo productivo serias.
Hasta acá, la primera mitad de la película: La Nación avisando que el cuento de “hacernos Australia con soja, cobre y shale” no cierra ni con el Excel más optimista. La segunda mitad es qué hacemos con ese diagnóstico. Y ahí entra el libro que venimos difundiendo desde VEM, “Diez industrias estratégicas. Un plan de desarrollo industrial, popular y soberano” de nuestro director Leandro Retta, que parte exactamente del mismo problema: un país rico en recursos naturales, primarizado, sin planes de más de cuatro años, exportando materia prima barata e importando tecnología cara.
El libro, que puede descargarse gratuitamente o comprar en su versión física contactando a hola@trafkintu.com.ar propone dejar de discutir solo candidatos y empezar a discutir qué queremos producir y con qué herramientas. Plantea diez industrias capaces de generar divisas, empleo calificado y soberanía tecnológica y cultural: satélites y soberanía digital; litio y almacenamiento energético; cine, música, cultura y soft power; cannabis industrial; energía nuclear; soberanía alimentaria e industrialización de la producción agropecuaria; energías no renovables para un país industrial, bien usadas y no regaladas; astilleros y control del Atlántico Sur; drones y aeronáutica; y software como cerebro de todo lo anterior. Cada capítulo baja a tierra cuánto se puede producir, cuántos dólares se pueden ahorrar o generar y cuántos puestos de trabajo directos e indirectos podrían crearse si el Estado deja de mirar para otro lado y planifica en serio.
La herramienta central es cambiar la lógica impositiva y de fomento: una escala de primarización/industrialización donde cuanto más crudo vendés, más impuestos pagás, y cuanto más valor agregado generás en el país, más se te premia con beneficios fiscales, energía barata, créditos y protección inteligente. En paralelo, se crean institutos autárquicos por sector (un ISA satelital, un ILA del litio, un INAV de aeronaves y drones, un ente para astilleros, etcétera) financiados por impuestos específicos sobre la propia cadena de valor, al estilo INCAA pero aplicado a tecnología, energía, alimentos y software. No compiten con salud o educación en el presupuesto: se financian con un porcentaje de lo que generan esas industrias, como pasa con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.
Dicho en criollo: si hoy exportás litio en polvo, pagás mucho y financiás al Instituto del Litio. Si mañana vendés baterías hechas en el país o heladeras con batería incorporada que aguantan los cortes de luz, pagás menos impuestos o incluso recibís subsidios. Si hoy sacás petróleo de Vaca Muerta y lo mandás en barco, contribuís más que si usás esa energía para alimentar una red de astilleros, fábricas de insumos industriales, trenes y centrales nucleares propias. Lo mismo con el trigo: no es lo mismo un barco de granos a granel que un container de fideos, galletitas o pizzas congeladas con marca argentina.
El libro, además, pone plazos y números: satélites financiados con un pequeño impuesto a celulares y autos que en cinco años arman una constelación propia y empiezan a vender servicios a la región. Un ecosistema del litio orientado primero a que cada hogar pueda tener baterías para bancarse un corte de luz, y después a exportar tecnología. Un sistema nuclear que en diez años lleve la matriz eléctrica argentina a un 33 % de energía atómica para abaratar la electricidad de toda la industria y reducir emisiones tóxicas para el planeta. Astilleros que reconstruyan flota pesquera, buques científicos y barcos para YPF en lugar de alquilar todo afuera. No se trata de slogans, sino de leyes marco, institutos de gobernanza, tablas de impuestos y proyecciones de empleo que cualquiera puede discutir, mejorar o criticar, pero que están ahí, escritos, listos para convertirse en política pública.
Por eso el artículo de La Nación es, en el fondo, una puerta que se abre. Si hasta el diario que durante décadas bancó la fantasía del “campo y minería nos salvan” te dice que con recursos naturales solos no alcanza, la discusión que viene no es si Vaca Muerta sí o no, sino qué otras diez, quince o veinte industrias vamos a empujar para que Argentina deje de ser granero del mundo y pase a ser fábrica de su propio futuro. “Diez industrias estratégicas” intenta ser un mapa para esa segunda parte de la conversación: cómo pasar del diagnóstico a un plan que haga que, dentro de veinte años, nadie pueda decir que no se le advirtió que el modelo extractivista tenía techo… y que había alternativas para superarlo.